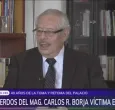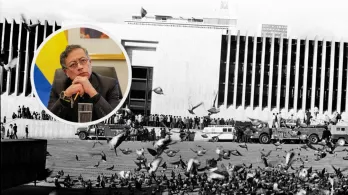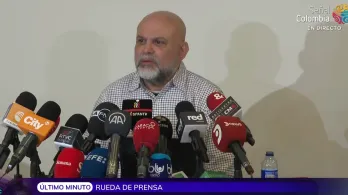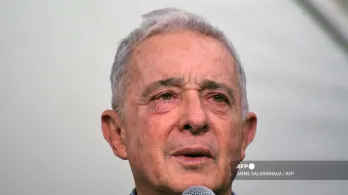Toma y retoma del Palacio de Justicia: 40 años entre la tragedia, la impunidad y la responsabilidad del Estado

El 6 y 7 de noviembre de 1985, Colombia fue testigo de uno de los episodios más trágicos y controversiales de su historia contemporánea. Lo que comenzó como una toma guerrillera del Palacio de Justicia en Bogotá se transformó en una operación militar de retoma que dejó un saldo devastador: más de cien muertos, once magistrados de la Corte Suprema de Justicia asesinados, empleados judiciales calcinados, y una serie de desapariciones forzadas que aún hoy permanecen en la impunidad.
Cuarenta años después, el expediente del Palacio de Justicia sigue siendo un laberinto judicial que ha expuesto las fracturas profundas del Estado colombiano, su aparato de justicia, y la compleja relación entre poder político, fuerzas militares y derechos humanos. Más allá de los hechos fácticos —la toma por parte del M-19 y la brutal retoma militar—, lo que permanece en el centro del debate nacional es la pregunta sobre la responsabilidad del Estado colombiano en lo ocurrido.
Los hechos: cuando la guerra llegó al 'templo' de la justicia
El miércoles 6 de noviembre de 1985, alrededor de las 11:30 de la mañana, un comando de 35 guerrilleros del Movimiento 19 de Abril (M-19) irrumpió violentamente en el Palacio de Justicia, ubicado en la Plaza de Bolívar de Bogotá. La guerrilla tomó como rehenes a más de 300 personas, incluyendo magistrados de la Corte Suprema, consejeros de Estado, empleados y visitantes.
Las demandas del M-19 incluían un juicio simbólico al presidente Belisario Betancur por incumplir los acuerdos de paz firmados previamente. Sin embargo, lo que siguió fue una respuesta militar masiva y calificada por muchos expertos como desproporcionada que convirtió el corazón judicial del país en un campo de batalla.
Durante 27 horas, el Ejército Nacional, bajo el mando del general Jesús Armando Arias Cabrales, ejecutó la operación de retoma utilizando tanques, fuego intenso de ametralladoras y, finalmente, un incendio que consumió gran parte del edificio. El presidente Betancur, asesorado por su ministro de Defensa, delegó completamente la decisión en los militares, negándose a negociar con la guerrilla.
El resultado fue catastrófico: más de 100 personas muertas, entre ellas once magistrados de las más altas cortes del país, decenas de empleados judiciales, guerrilleros, y civiles atrapados en el fuego cruzado. Pero el horror no terminó con el último disparo: al menos once personas fueron vistas saliendo con vida del Palacio y posteriormente desaparecieron, en lo que se configuró como desaparición forzada.
Puedes leer: Nuevo hallazgo en el caso de la toma del Palacio de Justicia: encuentran restos de un excomandante del M-19
La responsabilidad del Estado: más allá de la operación militar
La decisión política: cuando el Estado elige la guerra sobre la vida
Uno de los aspectos más cuestionados de la tragedia del Palacio de Justicia es la decisión política de no negociar tomada por el gobierno de Belisario Betancur. A pesar de que había opciones diplomáticas sobre la mesa —incluyendo mediaciones ofrecidas por organismos internacionales y la Cruz Roja—, el presidente y su equipo de gobierno optaron por delegar completamente la respuesta en las Fuerzas Militares.
Esta decisión implicó una renuncia del poder civil a ejercer control sobre la acción militar, permitiendo que los comandantes del Ejército actuaran con total autonomía. El general Arias Cabrales ordenó una operación de retoma que priorizó la recuperación del edificio y la neutralización de la guerrilla por sobre la preservación de la vida de los rehenes.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha señalado en múltiples ocasiones que el Estado colombiano tenía el deber de privilegiar la vida de los rehenes y de buscar soluciones que minimizaran el daño. La decisión de atacar con armamento pesado un edificio lleno de civiles constituyó una violación del principio de proporcionalidad y del deber estatal de proteger la vida.
La brutalidad de la retoma: uso desproporcionado de la fuerza
La operación militar que se ejecutó en el Palacio de Justicia fue extraordinariamente violenta. El Ejército utilizó:
- Tanques blindados que dispararon contra la fachada del edificio
- Fuego intenso de ametralladoras sin distinción entre combatientes y civiles
- Incendio provocado que consumió los pisos superiores, calcinando a decenas de personas que aún estaban vivas
Testimonios de sobrevivientes, posteriormente recogidos en investigaciones judiciales, describieron cómo el fuego militar fue indiscriminado, sin protocolos claros de identificación de objetivos ni de protección de civiles. En varios casos, personas que intentaban escapar del edificio fueron alcanzadas por disparos.
Las desapariciones forzadas: el crimen después del crimen
Quizás el aspecto más atroz de la responsabilidad estatal en el Palacio de Justicia son las desapariciones forzadas que ocurrieron durante y después de la retoma. Al menos once personas fueron vistas saliendo con vida del edificio, en custodia de miembros del Ejército, y nunca más volvieron a aparecer.
Entre los desaparecidos se encuentran:
- Carlos Augusto Rodríguez Vera, empleado de la cafetería del Palacio
- Cristina del Pilar Guarín, visitante
- Irma Franco Pineda, magistrada auxiliar
- Lucy Amparo Oviedo, guerrillera del M-19
- Varios guerrilleros más que fueron sacados con vida
Testimonios de militares, posteriormente presentados ante la justicia, confirmaron que estas personas fueron llevadas a instalaciones militares (como la Casa del Florero y el Cantón Norte) donde fueron interrogadas bajo tortura y posteriormente ejecutadas. Sus cuerpos nunca fueron entregados a las familias.
La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad que compromete directamente la responsabilidad del Estado. No se trata de excesos individuales de algunos militares, sino de un patrón sistemático de conducta que involucró a múltiples miembros de las Fuerzas Militares y que contó con el encubrimiento institucional posterior.
El encubrimiento: la segunda violación
La responsabilidad del Estado colombiano no se agota en los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985. Lo que vino después —décadas de dilataciones de la justicia, destrucción de evidencia, y protección a los responsables— constituye una segunda violación a los derechos de las víctimas.
Durante años, el Ejército:
- Destruyó o alteró evidencia relacionada con las desapariciones
- Negó sistemáticamente la existencia de desaparecidos
- Presionó a testigos para que modificaran sus declaraciones
- Utilizó la jurisdicción militar para proteger a sus miembros de la justicia ordinaria
Los primeros procesos judiciales concluyeron con absoluciones o condenas mínimas. Solo décadas después, gracias a la persistencia de las familias de las víctimas y organizaciones de derechos humanos, comenzaron a producirse condenas significativas contra militares de alto rango.
En 2015, la Corte Suprema de Justicia absolvió en casación al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega del delito de desaparición forzada por los hechos del Palacio de Justicia.
En 2019, la Corte Suprema dejó en firme la condena de 35 años contra el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales; en noviembre de 2024 la Corte negó la revisión de esa sentencia, por lo que la condena se mantiene vigente.
A pesar de estos fallos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2014) declaró responsable al Estado colombiano por las desapariciones forzadas del caso “Rodríguez Vera y otros (Palacio de Justicia)”, señalando violaciones graves de derechos humanos, lo que evidencia que persisten serios déficits de verdad y justicia.
Puedes leer: Especiales RTVC Noticias: segunda parte de la toma del Palacio de Justicia en 1985
La condena internacional: la voz de la Corte Interamericana
En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia histórica contra el Estado colombiano por los hechos del Palacio de Justicia. La Corte determinó que Colombia violó múltiples derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluyendo: El derecho a la vida (artículo 4), a la integridad personal (artículo 5), a la libertad personal (artículo 7), al derecho a la protección judicial (artículo 25).
La sentencia fue contundente en señalar la responsabilidad estatal por las desapariciones forzadas, las torturas, las ejecuciones extrajudiciales, y la falta de investigación efectiva. Ordenó al Estado colombiano:
- Continuar las investigaciones hasta identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables
- Buscar a los desaparecidos y entregar los restos a sus familias
- Garantías de no repetición, incluyendo reformas institucionales
- Reparaciones integrales a las víctimas y sus familias
- Medidas de memoria y dignificación
Sin embargo, diez años después de esa sentencia, muchas de estas órdenes permanecen incumplidas.
📢 Entérate de lo que pasa en Colombia, sus regiones y el mundo a través de las emisiones de RTVC Noticias: 📺 míranos en vivo en la pantalla de Señal Colombia y escúchanos en las 73 frecuencias de Radio Nacional de Colombia 📻.
#RadioNacional86Años📻🇨🇴 Radio Nacional de Colombia: 86 años haciendo país desde las regiones
— Radio Nacional CO (@RadNalCo) February 1, 2026
Hoy celebramos más de ocho décadas de historia, pero también un presente fortalecido 💪. Bajo la gerencia de Hollman Morris, Radio Nacional alcanzó su mejor momento histórico al… pic.twitter.com/OBHA8eDIND